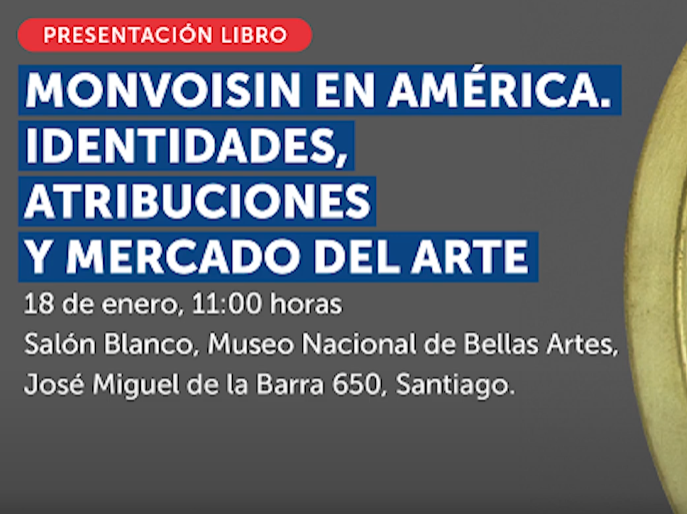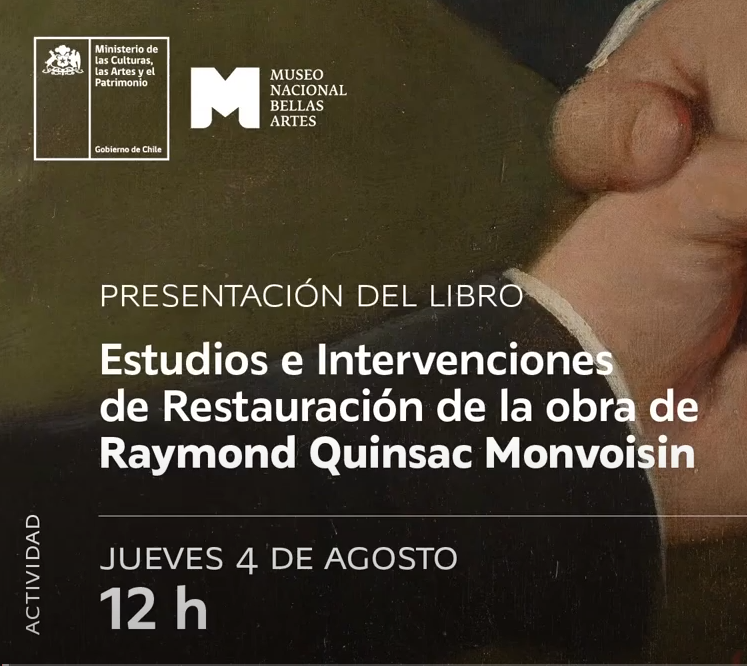Al sobrepasar su condición de retrato para ubicarse en el cruce entre distintos géneros, la composición que da forma a estos dos lienzos constituye una de las invenciones pictóricas más inusuales realizadas en Chile por Monvoisin. El pintor no sólo elude en ella el repertorio sumamente codificado de motivos y gestos con los que solía representar a la élite local, sino que además construye un verdadero “retrato historiado”. Así, por encima de la descripción del aspecto físico de los personajes o de su rango social, la imagen ofrece un emotivo relato visual alrededor de Pedro Félix Vicuña Aguirre y la memoria de su hermano Ignacio.
Nacidos en Santiago en 1805 y 1806, respectivamente, Pedro Félix e Ignacio Victorino eran hijos de Francisco Ramón Vicuña Larraín y de Mariana de Aguirre y Boza. Su padre se adhirió desde temprano a la causa de la Independencia, por lo que la familia sufrió numerosos contratiempos durante el periodo de la Reconquista española[1]. Ya en 1825, Pedro Félix adquiría una imprenta, con la que publicó en Valparaíso, al año siguiente, El Telégrafo Mercantil y Político, periódico de corta duración. Su empresa más recordada llegó, sin embargo, en 1827, cuando él, Thomas Wells e Ignacio Silva fundaron El Mercurio, que continúa publicándose hasta hoy. Pero la política republicana no dejó de hacer sentir sus vaivenes. Como presidente del Congreso, Francisco Ramón Vicuña debió asumir temporalmente el mando de la república en 1829, ante la renuncia de Francisco Antonio Pinto, aunque terminaría siendo capturado en Coquimbo junto con su hijo Ignacio debido a la revolución conservadora o de “los pelucones”. De ahí que Pedro Félix se enfrentase al nuevo régimen, encabezado por el presidente José Joaquín Prieto y su ministro Diego Portales. A su vez, Ignacio llegó a ser elegido como diputado por Quillota entre 1840 y 1843, desde donde desplegó una labor de oposición contra Manuel Bulnes, sucesor de Prieto. En julio de 1844 ya había fallecido, por lo que su hermano solicitaba a la Corte de Apelaciones de Santiago que su testamento se redujese a instrumento público[2]. Convencido liberal, Pedro Félix participaba al año siguiente en la creación de la Sociedad Demócrata junto a Manuel Bilbao y José Victorino Lastarria, lo que motivó su destierro al Perú por ocho meses. Esta misma actitud lo llevó en 1858 a publicar El porvenir del hombre o relación íntima entre la justa apreciación del trabajo y la democracia. Allí trazó un audaz programa de reformas políticas y económicas cimentadas sobre una ciencia del derecho que debía de constituir la “emanación pura de todos nuestros progresos morales, resultado lójico de la condición material de nuestra especie, y sobre todo, inspiración sublime de una relijion que ha bajado del cielo, que hemos aceptado y reconocido”[3].
Mientras escribía sus memorias íntimas en 1853, Pedro Félix recordó todos aquellos acontecimientos que marcaron su azarosa trayectoria profesional y política, pero también el universo de sus afectos personales. Un complejo entramado en el que también se insertaba el encargo que hizo a Monvoisin tras la muerte de Ignacio. Como lo declaró expresamente, el lienzo resultante parece haber representado una de las anclas más firmes para asir el recuerdo de su hermano: “Fue el joven más completo de su tiempo. Ninguno era más hermoso, de más finas y elegantes maneras, amable, alegre, generoso, de un trato ameno, de un entendimiento claro, fácil en sus amistades. Su retrato en el mismo lienzo que el mío explica con sólo mirarlo estas prendas de su alma y también manifiesta sus gracias exteriores y las perfecciones con que la naturaleza lo ha adornado”[4].
Monvoisin muestra a Pedro Félix sentado en un sillón y en actitud meditativa, con la cabeza cana apoyada en la mano derecha, mientras extiende ligeramente el brazo opuesto sobre el respaldar del asiento. Absorto en sus pensamientos, evoca la figura de su hermano Ignacio, quien aparece en la parte superior del lienzo rodeado de nubes y haces de luces. El juvenil e idealizado aspecto de este último busca generar un marcado contraste con la figura de Pedro Félix, ya que los dos personajes habían nacido con apenas un año de diferencia. Ignacio señala a dos ángeles, uno de los cuales sostiene las coronas de laureles que los hermanos recibirán en el fin de los tiempos. El pintor marca claramente la existencia de dos espacios distintos en la escena: uno terrenal, ocupado por Pedro Félix, y otro sobrenatural, en el que Ignacio lo aguarda y espera confiado el ingreso definitivo de ambos a la Gloria. Al mismo tiempo, estos dos ámbitos se conectan a través del contacto directo que los personajes establecen con las manos. Este detalle no solo constituye el gesto con que Ignacio asegura a su hermano que, tarde o temprano, se reunirán en el cielo, sino que también expresa la gran intensidad afectiva de los recuerdos de Pedro Félix, capaz de sujetar casi físicamente la memoria de la persona ausente. Como si remarcase el mecanismo que gatilla los distintos significados de la escena, Monvoisin colocó su firma debajo de ambas manos enlazadas, dibujada en rojo con letras estilo cancillería. Así, sobre el fondo verde, aparecen sus nombres Raymond y Quinsac -abreviados “Rn. Qc”-, en una segunda línea el apellido “monvoisin” con la m en minúscula y, en la tercera, el lugar y fecha en que pintó el cuadro[5].
Las expectativas que Pedro Félix puso en la obra explican que no se limitara a comisionar un simple retrato, como lo señaló con orgullo en sus memorias: “Yo di la idea de este cuadro al célebre Monvoisin, que él puso un año en concluir, y siempre me ha dicho que cree es su mejor obra”[6]. A diferencia de la rapidez con la que el pintor usualmente trabajaba para la elite local, la ejecución del lienzo debió exigirle un proceso más complejo, en el que la composición tomó forma a partir del diálogo sostenido con su comitente. Así parecen confirmarlo los estudios realizados en el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Allí, a ojo desnudo y mediante transmitografía y con infrarrojo, se pudo observar –en posición invertida- una figura masculina de pie, hoy incompleta debido a que la tela fue recortada para otorgarle su formato actual. Es posible que aquel personaje fuera Ignacio Vicuña, representado solo y de pie en un primer intento de retrato. Ceñida a las pautas que daban forma a los retratos pintados por Monvoisin, esta probable idea inicial debió ser abandonada precisamente por su convencionalismo.
Debido a sus amplios intereses humanistas, Pedro Félix pudo contar con numerosas referencias literarias y visuales para definir el concepto de la obra. Por una parte, la representación de hombres frente a la visión de sus pensamientos o sueños ya empezaba a configurarse como un verdadero tópico del Romanticismo. Aunque investidas inicialmente con un ropaje clasicista, conforme avanzaba el siglo XIX estas imágenes terminarían emplazándose en la cotidianeidad de los interiores burgueses, sobre todo como símbolos de la inventiva cuasi sobrenatural de algunos artistas o intelectuales coetáneos. Pero la finalidad del retrato de los hermanos Vicuña Aguirre quizá explica su cercanía mayor con un repertorio iconográfico propiamente religioso. La forma como Ignacio y Pedro Félix interactúan en la composición recuerda a la iconografía tradicional del sueño de san José, especialmente en las versiones de pintores clasicistas como Raphael Mengs (ca. 1773/1774, Kunsthistorisches Museum de Viena) o Vicente López (1805, Museo del Prado).
Junto con los puntos de referencia ya mencionados, resulta sugerente enmarcar la colaboración entre Pedro Félix y Monvoisin dentro de un horizonte visual más inmediato. En ese sentido, la imagen de los hermanos Vicuña trae a la memoria otra obra en el que también se entrecruzan los afectos familiares, la memoria y la esperanza en una vida después de la muerte: la representación de Ramón Martínez de Luco y su hijo José Fabián, pintada por José Gil de Castro en 1816. Quizá ningún otro retrato pintado localmente resultaba tan cercano a las intenciones de Pedro Félix, lo que quizá pudo reconocer el propio Monvoisin. Aunque es improbable que llegase a apreciar el valor estético de aquel lienzo, el pintor francés debió tener cierta familiaridad con él gracias a su discípulo Francisco Mandiola, yerno de Martínez de Luco que terminó por heredar el cuadro. Tanto Gil como Monvoisin otorgan una dimensión trascendente al espacio doméstico por medio del contacto físico entre los retratados, uno de los cuales señalar explícitamente aquel componente que activa los significados religiosos de toda la composición. En efecto, ambas obras escenifican la permanente espera -tanto en la vida como después de ella- de la salvación definitiva, simbolizada esta última por las coronas de los bienaventurados vistas a la distancia, o la alusión a los sufragios u oraciones que aguarda Martínez de Luco después de muerto.
Es probable que Pedro Félix encargase a Monvoisin la segunda versión del cuadro que hoy se conserva, junto al original, en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Esta pintura tiene un formato ligeramente menor y probablemente carece de firma por su condición de copia autógrafa, aunque quizá esta ausencia responda a los graves daños que sufrió en un incendio. Aquella imagen duplicada no hacía más que reafirmar que el comitente no estaba interesado en dejar a la posteridad una simple descripción de su semblante. Como él mismo señaló en 1853, mientras reflexionaba sobre el afán de trascendencia que caracteriza a los seres humanos, “Todas las familias han cuidado siempre mucho de traspasar a su más remota posteridad los retratos de sus antepasados”[7]. Pero si el arte había llegado a un extremo de perfección gracias a la necesidad de describir la exterioridad de rostros y riquezas, “realizada una revolución moral en todos los pueblos civilizados, la pintura de nuestras afecciones, de nuestro carácter y que revele a nuestros hijos nuestra alma, es lo que debemos dejarles”[8]. Mientras que Pedro Félix cumplió aquel reto al culminar la redacción sus memorias, también había exigido, en su momento, mucho más que un retrato fidedigno de Ignacio. Sólo la sensación táctil de una inmediatez efectiva, cuyo símbolo cabal es el gesto afectuoso de dos manos enlazadas, podía evocar el amor que lo había unido a aquel hermano muerto prematuramente, a la espera de un reencuentro definitivo.
[1] BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. "Memorias íntimas de don Pedro Félix Vicuña Aguirre", en: Memorias de formación de la nación (1810-1879). Memoria Chilena. Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96060.html. Accedido en 11/11/2022
[2] “Corte de apelaciones”, Gaceta de los Tribunales y de la Instrucción Pública, Santiago de Chile, 28 de setiembre de 1844, p. 3.
[3] Pedro Félix Vicuña Aguirre, El porvenir del hombre o relación íntima entre la justa apreciación del trabajo y la democracia (Valparaíso: Imprenta de El Comercio, 1858): p. X.
[4] Memorias íntimas, p.5
[5] Ossa, Carolina. Estudios e intervenciones de restauración de la obra de Raymond Quinsac Monvoisin. Carolina Ossa, editora. Santiago: RIL editores, 2022.
[6] BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. "Memorias íntimas de don Pedro Félix Vicuña Aguirre", en: Memorias de formación de la nación (1810-1879). Memoria Chilena, p.5. Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96060.html. Accedido en 11/11/2022.
[7] Ibid p.7
[8] Ibid p.7
Bibliografía
1939
Orrego Luco, Eugenio. Iconografía de Vicuña Mackenna. Obras competas de Vicuña Mackenna. Segundo volumen preliminar. Santiago: Universidad de Chile, p. 23, nota 10, lám. CLXXIV.
1943
Avaria, Luis Valencia. Memorias íntimas de don Pedro Félix Vicuña Aguirre. Separata del Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Santiago: Imprenta "El Esfuerzo”, p. 5.
Obras vinculadas
Las obras presentadas a continuación se encuentran relacionadas entre sí, ya sea por vinculaciones familiares entre los personajes representados; procedencias y propietarios similares o bien, por contextos de producción, formación de obras seriadas, copias, temas o iconografías compartidas, entre otras cuestiones.


Explora la obra